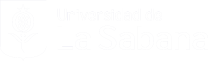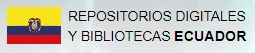Consideraciones bioéticas en torno a la práctica contemporánea de la “Terapia Electroconvulsiva con Anestesia y Relajación (TECAR)” en el paciente con condiciones en salud mental graves
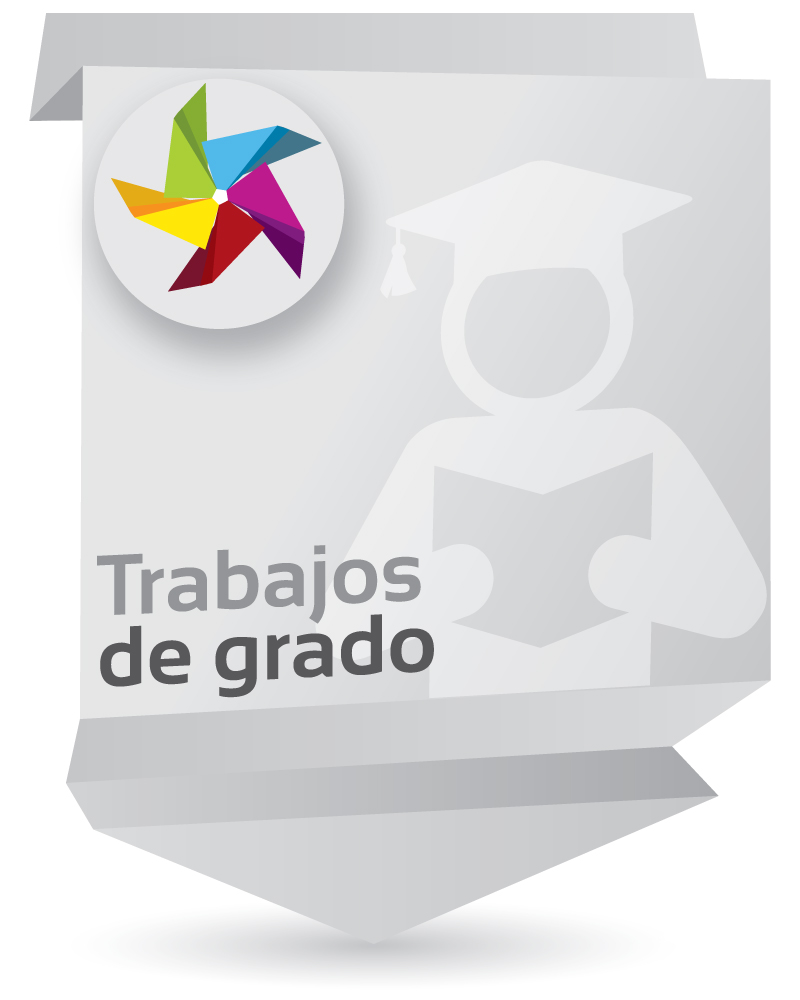
Visualizar/
Enlaces del Item
URI: http://hdl.handle.net/10818/31141Compartir
Estadísticas
Ver as estatísticas de usoMétricas
Catalogación bibliográfica
Apresentar o registro completoAsesor/es
Guzmán Sabogal, Yahira RossiniData
2017-08-08Resumo
La terapia electroconvulsiva (TE), también conocida como terapia de “electrochoque”, es un tratamiento psiquiátrico biológico (diferente de los psicofármacos y de otras modalidades terapéuticas usadas en psiquiatría) que consiste en introducir una descarga eléctrica a través del pericráneo y, con ello, inducir una convulsión con propósitos terapéuticos en ambientes clínicos controlados (Stefanazzi, 2013). Se trata de un procedimiento médico que se realiza con un promedio calculado de 1.000.000 de pacientes/año alrededor del mundo, de 100.000 pacientes/año solo en los Estados Unidos y, de 100.000 pacientes/año solo en una ciudad española (Bernardo & Urretavizcaya, 2015; Prudic & Duan, 2017; Ruiz Piñera, 2007). Desde un punto de vista histórico se constituye en el tratamiento somático más antiguo – que persiste en su aplicación hasta la fecha – para múltiples condiciones psiquiátricas y que se realiza con indicaciones clínicas precisas a la luz de la “medicina basada en la evidencia” (J.- O. Ottosson, 2004; Weiner & Reti, 2017), tendencia esta, bien intencionada, de naturaleza y tono metodológico riguroso, pero falible y contingente. Desde este último escenario, su uso se respalda, hoy día, en hallazgos neurobiológicos (genéticos, moleculares, neuroimagenológicos y neuroelectrofisiológicos) que dotan de “cientificismo” su práctica (Palmio et al., 2010; Taylor, 2007).